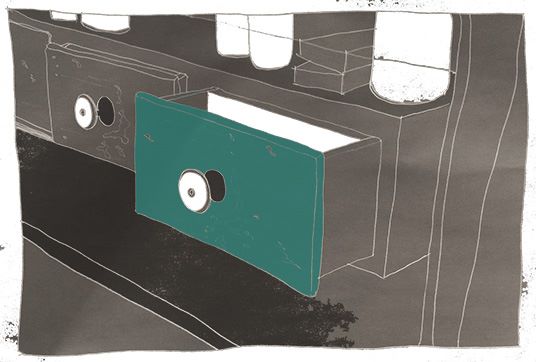Llevaba tanto tiempo sintiendo ese vacío. Tanto que ya no tenía noción de cuándo había sido la última etapa en que su vida habría podido llamarse a sí misma “una vida feliz”. Llevaba tanto tiempo entregado a las mismas rutinas sin sentido, a las mismas tareas y los mismos rituales, a la misma inercia, como un autómata, que el transcurso de los días discurría lentamente en una especie de cinta transportadora que avanzaba en medio de un túnel estrecho flanqueado por dos muros tan altos que ya no se animaba a dirigir una mirada hacia arriba, por miedo a no encontrar una delgada línea de luz. No podía imaginar, cegado por tanta oscuridad, aletargado por la pesadez de su existencia, que esa misma mañana se encontraría a sí mismo, de la manera más absurda que uno pueda imaginarse.
El día empezó con el sonido repetitivo de la alarma del móvil, al principio entre las últimas imágenes oníricas, como una llamada lejana. Luego se fue haciendo más vivo y terminó cobrando toda la intensidad y realismo necesarios para despertarlo y traerlo a la ineludible certeza de que empezaba otro día. Otro, igual a todos los demás. Sé estiro a ciegas y consiguió apagar el despertador. Luchó para convencerse de que había que abrir los ojos, y lo consiguió. Se levantó y se entregó al programa matinal en automático. Abrir persianas. Ir al aseo. Encontrarse frente al espejo. Ignorarse. Orinar. Apretar el botón. Beber agua. Dar siete pasos hasta la cocina. Pisar las migas de la pereza de la noche anterior. Encender la cafetera. Coger la taza azul. La cucharilla. Un terrón de azúcar moreno. Abrir la segunda puerta del armario superior. Sacar dos tostadas de la bolsa roja. Abrir la nevera. Queso crema sin sal. Zumo de manzana. Primer cajón de la derecha. Cuchillo de untar. No había un solo cuchillo de untar en el cajón. Abrió el lavavajillas. Abrió y se dio cuenta de que se había olvidado a darle el botón de inicio del lavado. Todos los cuchillos sucios. Restos de salsa, mantequilla, queso blanco, aceite, huevos revueltos. El olor ácido y tibio de los restos de comida impregnados a la vajilla le daba náuseas. Era incapaz de coger uno solo de esos cuchillos sucios y fregarlo a mano para poder untar sus dos tostadas del desayuno. Estaba sencillamente fuera de las posibilidades del programa de funcionamiento matinal tocar uno solo de esos asquerosos cubiertos. Se quedó paralizado treinta segundos. Se dio la vuelta. Volvió a la cajonera. Segundo cajón. Velas, repasadores, manuales de electrodomésticos. Tercer cajón. Una bolsa transparente llena de cubiertos de plástico. Los cubiertos infantiles de colores. ¿Cuánto hacía que no abría el tercer cajón? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que no veía esos cuchillos redondeados, azules, verdes, amarillos?
Algo se desarticuló en el programa. Toda la maquinaria se detuvo. Y empezaron a aparecer imágenes que ya no recordaba que existían. Imágenes que estaban encadenadas a esos cubiertos de colores. Sus manos, tan pequeñas. Su voz suave, aguda. Las palabras que le gustaba repetir entre risas. El olor de su cabeza por las mañanas, sudor, colonia y champú de almendras. ¿Cuánto hacía que no recordaba la infancia de su hijo? ¿Cuánto hacía que no pensaba que su hijo había sido pequeño, frágil, dulce e inocente? Llevaba tres años sin hablarle. Llevaba tres años sin perdonarle que se hubiera ido. Llevaba tres años sin permitirse pensar cuánto lo extrañaba. Por no atreverse a sentir dolor, tristeza, añoranza, llevaba tres años sin sentir nada.
Se sentó en el suelo de la cocina, cogió la bolsa de cubiertos y lloró. Lloró y se dejó llevar. Recordó cuánto echaba de menos a su hijo, cuánto lo amaba, cuánto había apagado para poder vivir sin sus manos, sin sus risas, sin sus palabras.
Dentro de la misma rutina, el absurdo cobraba sentido. Dentro de los ritos automáticos asomaban retazos de la vida. La pesadez de la existencia se volvía levedad. Se encontró a si mismo contemplando que la oscuridad en que había estado envuelto no era más que una cara de esa polifacética pieza de la vida. Estar vivo era tan simple e inevitable como el primer tenue rayo de luz solar que tiñe lentamente el velo del cielo nocturno, justo un instante antes de que llegue la mañana.